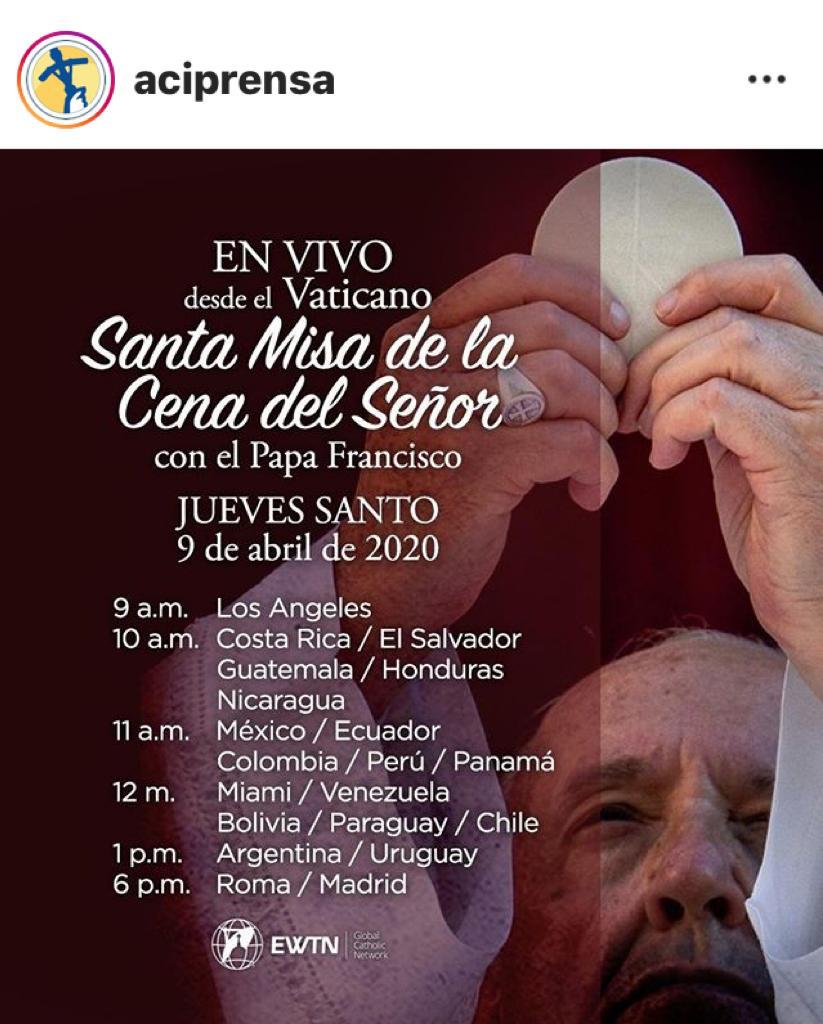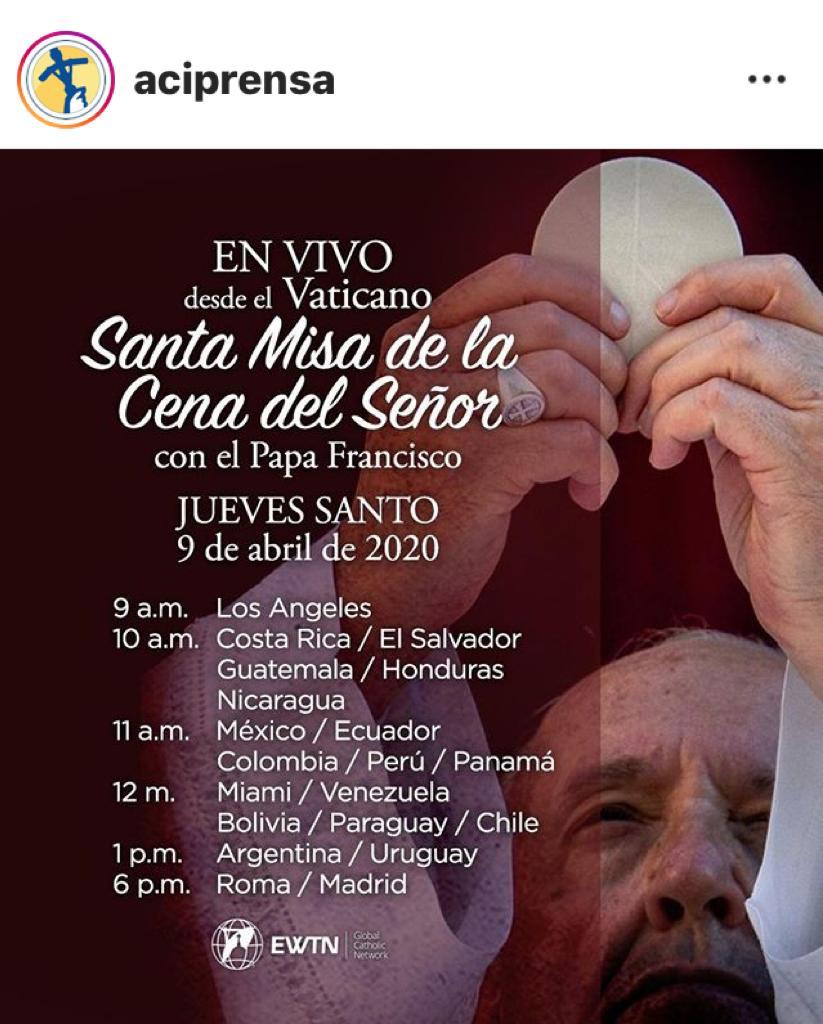IIIª Lectura (Jn 20,19-31): ¡Señor mío!
III.1.El texto es muy sencillo, tiene 2 partes (vv. 19-23 y vv. 26-27) unidas por la explicación de los vv. 24-25 sobre la ausencia de Tomás. Las dos partes inician con la misma indicación sobre los discípulos reunidos y en ambas Jesús se presenta con el saludo de la paz (vv. 19.26). Las apariciones, pues, son un encuentro nuevo de Jesús resucitado que no podemos entender como una vuelta a esta vida. Los signos de las puertas cerradas por miedo a los judíos y cómo Jesús las atraviesa, “dan que pensar”, como dice Ricoeur, en todo un mundo de oposición entre Jesús y los suyos, entre la religión judía y la nueva religión de la vida por parte de Dios.
III.2. El “soplo” sobre los discípulos recuerda acciones bíblicas que nos hablan de la nueva creación, de la vida nueva, por medio del Espíritu. Se ha pensado en Gn 2,7 o en Ez 37. El espíritu del Señor Resucitado inicia un mundo nuevo, y con el envío de los discípulos a la misión se inaugura un nuevo Israel que cree en Cristo y testimonia la verdad de la resurrección. El Israel viejo, al que temen los discípulos, está fuera de donde se reúnen los discípulos (si bien éstos tienen las puertas cerradas). Será el Espíritu del resucitado el que rompa esas barreras y abra esas puertas para la misión. En Juan, “Pentecostés” es una consecuencia inmediata de la resurrección del Señor. Esto, teológicamente, es coherente y determinante.
III.3. La figura de Tomás es solamente una actitud de “antiresurrección”; nos quiere presentar las dificultades a que nuestra fe está expuesta. Tomás, uno de los Doce, debe enfrentarse con el misterio de la resurrección de Jesús desde sus seguridades humanas y desde su soledad, porque no estaba con los discípulos en aquel momento en que Jesús, después de la resurrección, se les hizo presente, para mostrarse como el Viviente. Este es un dato que no es nada secundario a la hora de poder comprender el sentido de lo que se nos quiere poner de manifiesto en esta escena: la fe, vivida desde el personalismo, está expuesta a mayores dificultades. Desde ahí no hay camino alguno para ver que Dios resucita y salva.
III.4. Tomás no se fía de la palabra de sus hermanos; quiere creer desde él mismo, desde sus posibilidades, desde su misma debilidad. En definitiva, se está exponiendo a un camino arduo. Pero Dios no va a fallar ahora tampoco; Jesucristo, el resucitado, va a «mostrarse» (es una forma de hablar que encierra mucha simbología; concretamente podemos hablar de la simbología del “encuentro”) como Tomás quiere, como muchos queremos que Dios se nos muestre. Pero así no se “encontrará” con el Señor. Esa no es forma de “ver” nada, ni entender nada, ni creer nada.
III.5. Tomás, pues, debe comenzar de nuevo: no podrá tocar con sus manos la heridas de las manos del Resucitado, de sus pies y de su costado, porque éste, no es una «imagen», sino la realidad pura de quien tiene la vida verdadera. Y es ante esa experiencia de una vida distinta, pero verdadera, cuando Tomás se siente llamado a creer como sus hermanos, como todos los hombres. Diciendo «Señor mío y Dios mío», es aceptar que la fe deja de ser puro personalismo para ser comunión que se enraíce en la confianza comunitaria, y experimentar que el Dios de Jesús es un Dios de vida y no de muerte.
Fry Miguel de Burgos Nuñez